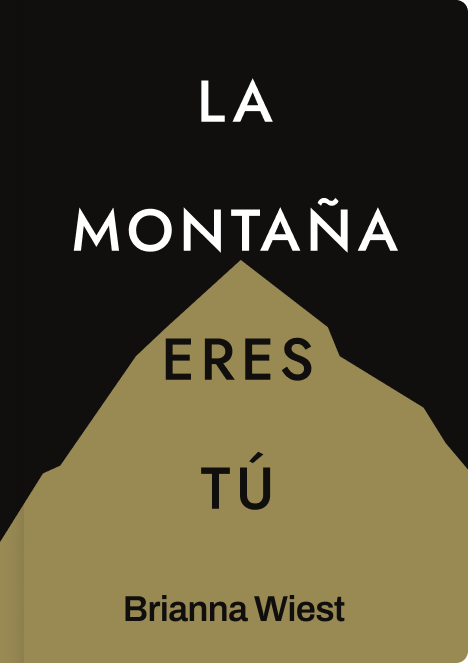Lo que importa es en qué nos convertimos mientras aprendemos a escalarla. Porque un día, cuando miremos a nuestro alrededor, esa montaña que un día parecía asfixiarnos cuando la veíamos, ya no estará ante nosotros. Nos daremos la vuelta y la veremos a lo lejos, a nuestras espaldas. Lo que llegamos a ser a lo largo del camino que nos llevó a subir esa montaña es esa nueva versión de quiénes somos y que permanecerá con nosotros para siempre. Y debemos concentrar nuestras acciones precisamente en este cambio.
Todos los seres humanos tenemos un objetivo común: crecer y evolucionar. Sin embargo, esto no es una prerrogativa humana únicamente. Todos los seres vivos tienen este objetivo innato. La naturaleza es imperfecta por definición, justamente porque, si hubiera perfección, no habría posibilidad de crecimiento. Son las grietas, los defectos, las rupturas las que dan lugar a una transformación.
En este proceso de cambio, la montaña es una metáfora perfecta. No solo se forma cuando dos secciones del terreno chocan, sino que, además, ambas partes deben reconciliarse en una nueva estructura. En el ser humano, estas dos partes son la consciente, es decir, la que está consciente de lo que queremos, y la inconsciente, o la que aún no sabe qué nos impide realizarnos y por qué. Además, las montañas siempre han evocado despertares espirituales y desafíos insuperables. Son las guardianas de esa sabiduría que se requiere para poder expresar nuestro máximo potencial.